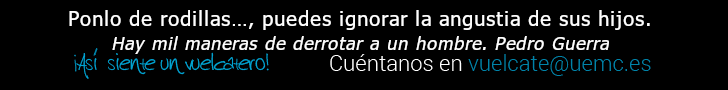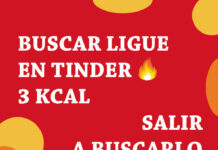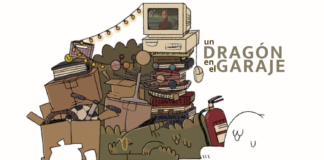En una ocasión leí un cuento zen que narra una historia reveladora: un monasterio budista perpetuaba una curiosa tradición donde, durante la meditación vespertina, un gato era atado cuidadosamente en el patio. Esta práctica, ejecutada con solemne precisión, se remontaba siglos atrás. Los eruditos zen habían escrito extensos tratados sobre el profundo simbolismo espiritual de atar al gato para la meditación. Lo que ignoraban era el origen mundano: un maestro, mucho tiempo atrás, simplemente había atado al felino porque sus maullidos distraían a los monjes. Cuando el maestro y luego el gato murieron, nadie cuestionó la práctica. Un nuevo gato fue traído y la tradición continuó, transformándose de solución práctica a supuesto ritual sagrado.
Este cuento zen ilustra una tendencia humana que va más allá de los cuentos. Tal vez conozcas la historia de los monos y las bananas. Según esta narración, ampliamente difundida en la cultura popular, si bien no hay tal estudio, unos científicos colocaron a cinco monos en una jaula con bananas colgando en lo alto de una escalera. Cada vez que un mono intentaba subir a por las bananas, todos eran duchados con agua helada. Pronto, los monos aprendieron a golpear a cualquiera que intentara alcanzar la fruta.
Lo crucial ocurrió después: los investigadores comenzaron a sustituir a los monos originales, uno por uno. Cuando el primer mono nuevo entraba y, naturalmente, intentaba subir por las bananas, era inmediatamente atacado por los demás. Tras varias palizas, este mono también aprendió a no subir por la escalera, aunque nunca había experimentado la ducha fría.
Gradualmente, todos los monos originales fueron reemplazados. Al final del experimento, la jaula contenía únicamente monos que jamás habían sido rociados con agua fría. Sin embargo, ninguno intentaba subir por la escalera, y todos participaban en golpear a cualquiera que lo intentara. Si hubieran podido preguntar a estos monos por qué no permitían a nadie subir por las bananas, probablemente la respuesta habría sido: «No lo sé, así es como hacemos las cosas aquí».
Aunque esta historia pertenece más al ámbito de las alegorías organizacionales que a estudios científicos verificados, su mensaje resuena con investigaciones rigurosas sobre conformidad social. Pero podemos encontrar bastantes estudios que apuntan a que esto en realidad funciona en ese sentido.
En 1936, el psicólogo social Muzafer Sherif realizó un experimento pionero sobre la dinámica de grupos que demostró cómo las normas sociales emergen y se mantienen sin cuestionamiento. En una habitación completamente oscura, proyectó un punto de luz estacionario que, debido a una ilusión óptica conocida como efecto autocinético, parece moverse, aunque en realidad permanece fijo.
Cuando los participantes observaban la luz individualmente, cada uno percibía y reportaba diferentes direcciones y distancias de movimiento. Sin embargo, cuando realizaban la misma tarea en grupos, ocurría algo fascinante: gradualmente convergían hacia una estimación común sobre cuánto y hacia dónde se movía la luz. Lo más revelador vino después: cuando estos mismos participantes regresaban días más tarde y observaban la luz solos nuevamente, mantenían la percepción consensuada del grupo, en lugar de volver a su percepción individual original.
Si bien Sherif trataba de entender cómo se forman y mantienen las normas sociales en situaciones ambiguas, este experimento también reveló algo más profundo: cómo construimos colectivamente realidades sociales arbitrarias que luego interiorizamos y defendemos como verdades objetivas.
Los antropólogos Robert Boyd y Peter Richerson han profundizado aún más en este fenómeno a través de sus estudios sobre conformidad cultural. Su investigación muestra que los humanos tenemos una tendencia genético-cultural a adoptar las prácticas de nuestro grupo social. Adoptamos estas prácticas independientemente de su utilidad actual. Este mecanismo, crucial para nuestra evolución como especie social, tiene beneficios adaptativos significativos. Sin embargo, también presenta un lado oscuro: puede perpetuar prácticas ineficientes o incluso dañinas simplemente porque siempre se han hecho así. Boyd y Richerson documentaron cómo algunas sociedades mantienen tabús alimentarios que una vez tuvieron sentido ecológico, pero que persisten mucho después de que las condiciones cambiaran, y que nadie cuestiona porque forman parte de la tradición.
Estas investigaciones científicas confirman lo que el cuento zen y la historia de los monos sugieren: muchas de nuestras verdades son simplemente rutinas incuestionadas, transmitidas generación tras generación. Y aquí radica una de las fuentes más fértiles de innovación disruptiva: cuestionar lo que todos dan por sentado.
En el campo de la medicina, Barry Marshall tuvo que beberse un cultivo de Helicobacter pylori para demostrar que las úlceras estomacales eran causadas por bacterias y no por estrés, contradiciendo décadas de doctrina médica. Su escepticismo frente a lo establecido salvó millones de vidas.
En el ámbito del espectáculo, Cirque du Soleil cuestionó los elementos esenciales del circo tradicional: ¿Son realmente necesarios los animales? ¿Es el precio bajo fundamental? Al redefinir completamente la experiencia, crearon una nueva categoría de entretenimiento que conquistó al mundo.
Muchas veces, pero no siempre, la búsqueda de innovación disruptiva requiere identificar nuestros propios gatos atados – esas prácticas que seguimos sin cuestionar. En las universidades, proyectos como Living Labs están rompiendo con la tradición de investigación aislada, conectando directamente a investigadores, ciudadanos y empresas para cocrear soluciones a problemas urbanos reales. Iniciativas como Science Shops en Europa han redefinido cómo se abordan los desafíos científicos, permitiendo que las comunidades locales propongan temas de investigación según sus necesidades.
¿Y tú? ¿Qué gatos tienes atados en tu vida profesional o personal? ¿Qué normas sociales sigues sin cuestionar? Quizás la próxima gran innovación esté esperando precisamente donde todos han dejado de mirar, en esa práctica que nadie cuestiona porque siempre se ha hecho así.
Porque al final, como nos enseñan tanto los cuentos zen como distintos experimentos, la verdadera innovación raramente surge de tener mejores respuestas, casi siempre nace de atreverse a plantear mejores preguntas.
Razón: El DIT gestiona toda la investigación científica de la UEMC y asegura que este conocimiento llegue a la sociedad, conectando a investigadores con empresas y divulgando los hallazgos de forma comprensible para todos. El Departamento de Investigación y Transferencia tiene como función principal la puesta en marcha de una actividad investigadora organizada e integrada en la normal actividad de la UEMC, así como asegurar el despliegue de los objetivos del Plan de Investigación y el cumplimiento de las decisiones del Consejo Rector. Además, es la unidad encargada de facilitar y promover la colaboración entre la universidad y su entorno socioeconómico.
Su responsable es Francisco Javier Gutiérrez Pecharromán quien se encargará de difundir en Vuélcate todas las novedades de DIT, así como aconsejar sobre métodos, estrategias y técnicas de éxito para la transferencia de conocimiento. En este caso, se incide en que DIT coordina el programa de Prototipos orientados a mercado para convertir ideas innovadoras en soluciones reales: dit@uemc.es
Temática: La innovación práctica a través de prototipos exitosos, desde soluciones cotidianas hasta metodologías sociales. Exploramos cómo las ideas iniciales se convierten en soluciones que impactan en la sociedad.
PAS: Francisco Javier Gutiérrez Pecharromán.
Especialización: Innovación y transferencia del conocimiento. TCUE. Programa de prototipos orientados a mercado.